El Bandolero que se convertía en mariposas
Felipe Cardona
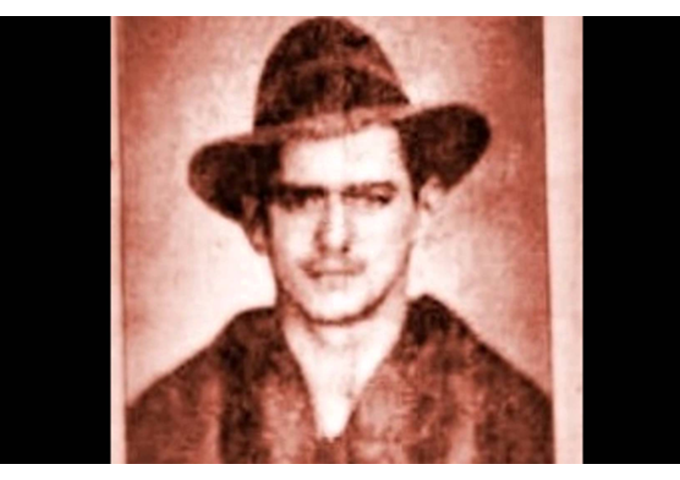
Llegó el día del asedio, los vecinos entendieron que no era una operación usual cuando las calles del tranquilo caserío se empantanaron con el cuchicheo de un millar de soldados.
Llegó el día del asedio, los vecinos entendieron que no era una operación usual cuando las calles del tranquilo caserío se empantanaron con el cuchicheo de un millar de soldados. Nada volvería a ser como antes; el coronel de la tropa, de apellido Matallana, agitó la muñeca y con ligereza felina sus hombres tomaron posiciones, unos se treparon en las azoteas y otros se acomodaron en los potreros cercanos. Todos los fusiles apuntaban a un mismo sitio, una casucha del Barrio San José al sur de Bogotá, donde se escondía el bandido más temido de Colombia, el legendario Efraín González.
Antes de empezar el baile, el coronel propuso la rendición al bandolero, pero como era de esperarse, Efraín respondió con la acidez propia de su talante: Estaba dispuesto a batirse hasta la muerte antes de entregarse a las autoridades. Así las cosas y tras un largo silencio, las primeras balas picaron las paredes de la casa donde se escondía el forajido, que en medio del alboroto se escabulló por el corredor ganando una alcoba donde llenó unos baldes con agua e improvisó una barricada con un colchón.
El bandolero dividió sus esfuerzos entre disparar hacia la calle con su ametralladora máuser y sumergir la cabeza en los baldes para evitar los gases lacrimógenos, una nueva tecnología traída por el ejército colombiano para ofuscar a los facinerosos. La balacera arreció y las paredes empezaron a ceder. González evitó ser un blanco fácil moviéndose de una habitación a otra. Tras varias horas de combate el coronel Matallana, desazonado por la terquedad del malhechor, ordenó un ataque contundente con un nuevo artefacto hasta ahora desconocido en el repertorio militar colombiano, un cañón antiaéreo.
Mil soldados y un cañón antiaéreo cazando a un solo hombre. Parece una exageración, sin embargo, este asalto desproporcionado nos revela el recelo que despertaba Efraín González. El legendario bandolero, dueño de todo un imperio alrededor de las esmeraldas, se había enfrentado en muchas ocasiones a las autoridades, saliendo victorioso de todas las rencillas. Las gentes humildes contaban historias de sus cualidades legendarias, se creía que podía hacerse invisible a voluntad y que podía transformarse en animales y plantas. Unas veces escapaba convertido en forma de gato o murciélago y en otras evitaba las pesquisas de la tropa convertido en un bejuco o en una piedra.
Pero el mito más común y el más poético en torno a su figura hablaba de su capacidad para convertirse junto a su caballo en una bandada de mariposas, que, en la región de Muzo en Boyacá, llaman las “Siete Colores”. El mito fue tan popular, que no fueron pocos los que conocieron a Efraín como el “Siete Colores”. Sus adeptos pensaban que el don provenía de la gracia divina, mientras que sus detractores sostenían que las inexplicables transformaciones eran producto de un pacto con el demonio.
Santo o diablo, lo cierto es que el bandolero era un genio de la evasión, tanto así que hasta ahora ningún malhechor colombiano ha podido equiparar su destreza para esquivar los cercos de las autoridades. Una revisión a los periódicos de principios de los años sesenta, justo cuando el bandolero estaba en su apogeo, da cuenta de las incontables anécdotas de González, todas ellas sazonadas por un ingenio que siempre fue determinante para sacarlo de situaciones engorrosas. Están además los relatos orales de gente cercana al bandolero, que dan cuenta de su predilección por convertirse en el bobo del pueblo o la vieja camandulera para evadir los perímetros policiales.
En una ocasión, por ejemplo, tras varios días de hostigamiento por parte del batallón de Chiquinquirá, decidió ocultarse en un sitio donde sabía que no irían a buscarlo. Disfrazado como un cura franciscano optó por hospedarse en la casa enfrente de las instalaciones del batallón. Allí llevó una vida tranquila por varios meses sin reparar en las privaciones típicas de todo fugitivo. Su apuesta distaba de ser convencional: Entre más visible y más evidente fuera, levantaba menos sospecha. Incluso, llevó su pantomima a los términos del descaro al convertirse en el compinche de muchos reclutas del batallón, que sin saberlo le confiaban todas las operaciones del batallón con la finalidad de dar con el paradero del “Siete Colores” y su cofradía de facinerosos.
Sin embargo, aunque los dotes histriónicos del bandolero no tenían límites, su mayor talento eran las armas. En cada tentativa de las autoridades por atraparlo, las bajas de la tropa eran cuantiosas. González duraba hasta tres días en plan de batalla, tenía una puntería infalible y una temeridad suicida. Jamás capituló, ni siquiera cuando estuvo al borde de perder la vida en la batalla que lo convirtió en leyenda, la conocida “batalla de las Avispas”.
Los relatos hablan de un enfrentamiento que ocurrió en la noche del 17 de abril de 1960. Cinco hombres y cerca de doscientos soldados combatieron en la finca que tenía el padre del bandolero en Albania, Santander. El cuarteto estaba conformado por Efraín, su progenitor, su padrino y dos de sus lugartenientes. Los conocedores coinciden en que este episodio fue determinante para Efraín, ya que en el cruce de disparos cayeron muertos sus familiares. Nadie sabe cómo logró escapar y casi todos lo dieron por muerto. Sin embargo, a los pocos días en Puente Nacional sobrevino el apocalipsis. Un espanto contrariado y poseído por la venganza se detuvo en la calle Cantarrana y descargó el tambor de su pistola contra doce civiles liberales que celebraban un velorio, entre ellos el supuesto delator del bandolero. Efraín González reaparecía con un mensaje muy claro, acabaría con todo aquel que se atreviera a denunciarlo ante las autoridades.
Después de la masacre Efraín continuó cultivando su leyenda, las batallas al lado de su inseparable Ganso Ariza, pronto lo convirtieron en un ídolo para todos los campesinos que luchaban por defender sus tierras de las guerrillas liberales. Parecía que nada podía frenarlo, su poderío era cada vez más extenso y su influencia sobre los terratenientes de la región le garantizaban una relativa inmunidad.
Sin embargo, llegó el día en que los intereses del bandolero se enfocaron en la élite política colombiana. En enero de 1965 llevaría a cabo el secuestro del hijo y del nieto de Martín, “El gallino” Vargas, uno de los terratenientes más poderosos de Boyacá y amigo íntimo del entonces presidente Guillermo Valencia. Este sería el principio del fin para el bandolero. Una vez concertada la liberación, el presidente declararía una persecución sin cuartel en contra de González y sus secuaces. Poco a poco el bandolero se fue quedando sin opciones y tuvo que abandonar su imperio para refugiarse en una casa humilde al sur de Bogotá.
Fue así que Efraín llegó hasta la noche del 09 de junio de 1965, cuando el ejercitó cercó la casa donde se ocultaba para rociarlo con su mejor artillería. Allí libro su última batalla, soportó durante horas el ardor sin tregua de los gases mientras las balas le susurraban una despedida sangrienta. Allí se jugó el último intento, corrió entre la multitud de curiosos y sintió por un instante el alivio de saberse libre antes de que una bala le perforara la quijada. Fue la noche en que se despidió del mundo y dejó una excusa para ser recordado. Efraín se iba esta vez como el hombre, nada de mariposas ni de bejucos, sólo un cuerpo con su sangre, una sangre que no conoció la vergüenza y que se secó ante la mirada incrédula de mil hombres.
En una ocasión, por ejemplo, tras varios días de hostigamiento por parte del batallón de Chiquinquirá, decidió ocultarse en un sitio donde sabía que no irían a buscarlo. Disfrazado como un cura franciscano optó por hospedarse en la casa enfrente de las instalaciones del batallón. Allí llevó una vida tranquila por varios meses sin reparar en las privaciones típicas de todo fugitivo. Su apuesta distaba de ser convencional: Entre más visible y más evidente fuera, levantaba menos sospecha. Incluso, llevó su pantomima a los términos del descaro al convertirse en el compinche de muchos reclutas del batallón, que sin saberlo le confiaban todas las operaciones del batallón con la finalidad de dar con el paradero del “Siete Colores” y su cofradía de facinerosos.
Sin embargo, aunque los dotes histriónicos del bandolero no tenían límites, su mayor talento eran las armas. En cada tentativa de las autoridades por atraparlo, las bajas de la tropa eran cuantiosas. González duraba hasta tres días en plan de batalla, tenía una puntería infalible y una temeridad suicida. Jamás capituló, ni siquiera cuando estuvo al borde de perder la vida en la batalla que lo convirtió en leyenda, la conocida “batalla de las Avispas”.
Los relatos hablan de un enfrentamiento que ocurrió en la noche del 17 de abril de 1960. Cinco hombres y cerca de doscientos soldados combatieron en la finca que tenía el padre del bandolero en Albania, Santander. El cuarteto estaba conformado por Efraín, su progenitor, su padrino y dos de sus lugartenientes. Los conocedores coinciden en que este episodio fue determinante para Efraín, ya que en el cruce de disparos cayeron muertos sus familiares. Nadie sabe cómo logró escapar y casi todos lo dieron por muerto. Sin embargo, a los pocos días en Puente Nacional sobrevino el apocalipsis. Un espanto contrariado y poseído por la venganza se detuvo en la calle Cantarrana y descargó el tambor de su pistola contra doce civiles liberales que celebraban un velorio, entre ellos el supuesto delator del bandolero. Efraín González reaparecía con un mensaje muy claro, acabaría con todo aquel que se atreviera a denunciarlo ante las autoridades.
Después de la masacre Efraín continuó cultivando su leyenda, las batallas al lado de su inseparable Ganso Ariza, pronto lo convirtieron en un ídolo para todos los campesinos que luchaban por defender sus tierras de las guerrillas liberales. Parecía que nada podía frenarlo, su poderío era cada vez más extenso y su influencia sobre los terratenientes de la región le garantizaban una relativa inmunidad.
Sin embargo, llegó el día en que los intereses del bandolero se enfocaron en la élite política colombiana. En enero de 1965 llevaría a cabo el secuestro del hijo y del nieto de Martín, “El gallino” Vargas, uno de los terratenientes más poderosos de Boyacá y amigo íntimo del entonces presidente Guillermo Valencia. Este sería el principio del fin para el bandolero. Una vez concertada la liberación, el presidente declararía una persecución sin cuartel en contra de González y sus secuaces. Poco a poco el bandolero se fue quedando sin opciones y tuvo que abandonar su imperio para refugiarse en una casa humilde al sur de Bogotá.
Fue así que Efraín llegó hasta la noche del 09 de junio de 1965, cuando el ejercitó cercó la casa donde se ocultaba para rociarlo con su mejor artillería. Allí libro su última batalla, soportó durante horas el ardor sin tregua de los gases mientras las balas le susurraban una despedida sangrienta. Allí se jugó el último intento, corrió entre la multitud de curiosos y sintió por un instante el alivio de saberse libre antes de que una bala le perforara la quijada. Fue la noche en que se despidió del mundo y dejó una excusa para ser recordado. Efraín se iba esta vez como el hombre, nada de mariposas ni de bejucos, sólo un cuerpo con su sangre, una sangre que no conoció la vergüenza y que se secó ante la mirada incrédula de mil hombres.