La revolución ¿un método para domar al hombre?
Felipe Cardona
Felipe Cardona
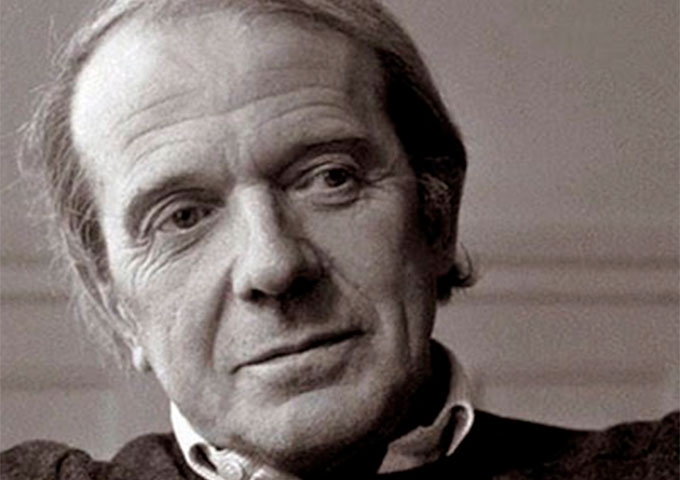
Revolución: No existe palabra más cautivadora para el individuo que se siente comprometido por una causa que lo excede.
El ego se infla porque se asume la posibilidad de transformar el mundo. La liberación toca las puertas, el deber llama y el revolucionario emprende el camino que lo llevará a consagrarse como el redentor de los desposeídos.
Sin embargo, entregarse a una causa es de por si un movimiento reaccionario y esto se debe a que la revolución implica sacrificar la vocación de rebeldía. Resulta contradictorio, pero en el deber se abandona todo gesto de insurrección, y es que el individuo pierde su autonomía una vez se vincula a una organización que propone un giro libertario. Ocurre entonces que el revolucionario se convierte en un comisionado, en el portador de un estandarte que privilegia al otro y lo aleja de sus preocupaciones más íntimas. Y es que la actitud política exige este sacrificio, un sacrificio que es letal y termina por doblegar al sujeto.
A medida que el individuo se somete, se torna más dogmático y evita cualquier tipo de concesión que vaya en contra de las premisas políticas que encarna. Se torna entonces más inescrutable, las venas se le ensanchan cuando le llevan contraria y sin darse cuenta empieza a imaginar conspiraciones en su contra y la de sus colegas revolucionarios. A pesar del gesto tranquilo, bajar la guardia implica poner en riesgo todo su potencial libertario, la paranoia finalmente ha ganado la batalla.
Sin embargo, el individuo no pierde su humor, se siente amparado por los modelos que el sistema político ha creado para darle confianza y seguridad. Tiene el as bajo la manga, los ideales que reivindican una sociedad ejemplar basada en los conceptos filosóficos del humanismo. Con la sonrisa que evoca esta posición, emprende una nueva obra y adquiere un poderío sobre las masas iletradas, masas que nunca tienen voz propia y que esperan ansiosas al caudillo que los libere de su precaria condición.
Poco a poco lo que empezó como un gesto revolucionario se torna cada vez más conservador. Parece que no hay más vías, para sostener la revolución se debe recurrir a una organización jerarquizada donde cada miembro de esta sociedad utópica regule sus deseos y le dé sentido a su existencia a través del servicio comunitario. El proyecto avanza y eso implica medidas más represivas ante la diferencia que entorpezca las aspiraciones de reformación. Sin embargo, y sin percatarlo, los líderes revolucionarios se comportan de forma idéntica al sistema que buscan combatir, calcan el mismo modelo de Estado que están intentando derrumbar. Esta situación nos suena familiar, el fantasma del totalitarismo entra en escena y es a partir de allí que el Estado se convierte en el principal proveedor de sentido para el individuo.

En este punto no suena descabellada la hipótesis del psicoanalista William Reich cuando advierte que una atrocidad como el nazismo sólo fue posible gracias a que las estructuras de jerarquía y explotación son deseadas. Es una actitud que cohabita en nuestra intimidad, en nuestros sustratos más ocultos. Y es que la jerarquía nos brinda tranquilidad y es probable que esto se deba a que nuestro anhelo más profundo es organizar nuestras pasiones en un flujo que podamos controlar. Queremos conocer nuestra fibra más recóndita para evitar los sentimientos de culpa y de exclusión.
Ahora bien, en este punto nos encontramos con que un camino que no tiene desenlace. Un muro infranqueable que nos hace dudar de la revolución y su verdadero potencial. En contraparte a esta forma tradicional de entender la revolución surgen dos figuras de la filosofía francesa que proponen un rutero en contravía. Se trata de Félix Guatarri y Gilles Deleuze, dos herederos de la tradición nietzscheana que filosofan al revés, y que se preocupan por desentrañar las fuerzas ocultas que se esconden en nuestras acciones.
Estos dos pensadores en una primera instancia proponen un giro filosófico que puede aplicarse al plano político. La propuesta implica una rotación drástica en nuestra concepción existencial. De lo que se trata es de romper con la visión esencialista del mundo, irnos en contra de las nociones y los ideales. Sin embargo, aquí surge una cuestión que no podemos tomar tan a la ligera: ¿Es posible hacer la revolución sin ideales?
Para estos dos pensadores la respuesta es sí y sustentan su premisa en lo que sucedió en el mayo francés de 1968. Deleuze afirma que fue una revolución sin abanderados o paladines donde toda la sociedad francesa se vio involucrada. Tanto el estudiante como el panadero se alzaron contra el gobierno y así cada sector pudo hablar por sí mismo. Nadie tomo la vocería por el otro, sin importar la ideología cada persona se apropio de su vida por un momento y tomó partido.
Y es que la revolución no se puede hacer en nombre del otro, debe hacerse en nombre propio. Cuando se toman atribuciones que no nos corresponden, terminamos por justificar nuestras acciones a través del deber y esto tarde o temprano termina por frustrarnos. La verdadera La proyección humana debe entenderse entonces desde el deseo, pero no el que nos conduce hacía el hedonismo. El verdadero deseo no busca el placer, de hecho, el placer interrumpe el ejercicio del deseo ofreciéndole una descarga. Se trata de un deseo que nos vincula con la afirmación de existir, no como una búsqueda sino como una donación afirmativa de esa fuerza que nos rebosa y que nos hace transformar el entorno.
Esto nos lleva a una revolución que se erige desde lo cotidiano, que responde a lo intolerable desde las acciones del día a día. La revolución no es otra cosa que asumir una posición de sospecha ante lo que nos es más familiar. Se trata entonces de reaccionar contra la vida y las inevitables quimeras que nos llevan a la mediocridad y la trivialidad. No es pues una contienda por trascender o propagarse en ese más allá que no nos compete. Debemos darnos tregua y no forjar más ejércitos para enfrentar a los totalitarismos. La revolución es una actitud, una forma de mirar el mundo y de actuar desde los más pequeño, desde nuestros gestos más íntimos, donde no corramos el peligro de convertirnos en lo que más deploramos.